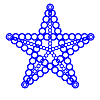
FALSABLE
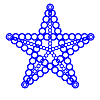 | MENTAL, UN LENGUAJE FALSABLE |
⟨( x/cisne → x/blanco )⟩
⟨( x/cisne → x/australiano' → x/blanco )⟩
x un factor f entre 0 y 1 para especificar el grado de certeza o validez de dicha expresión, en donde 1 supone considerarla en su integridad (1*x = x) y 0 el ignorarla completamente (0*x = θ). Este factor f es de tipo subjetivo, aunque se basa en datos objetivos. Por ejemplo, la sentencia s “Todos los cisnes son blancos” lo podríamos codificar así:
f*⟨( x/cisne → x/blanco )⟩
f el valor de 0.9, estamos considerando que la sentencia s es válida al 90%. Pero, en este caso, es más lógico aplicar el factor al consecuente de la condición:
⟨( x/cisne → f*(x/blanco) )⟩
f=0.9 indicaría que el grado de verdad de que un cisne sea blanco es del 90%.
⟨( x/cisne → x/(f*blanco) )⟩
(0.5*blanco = gris) y (0*blanco = negro), un valor f=0.5 indicaría cisne gris, y un valor f=0 indicaría cisne negro.